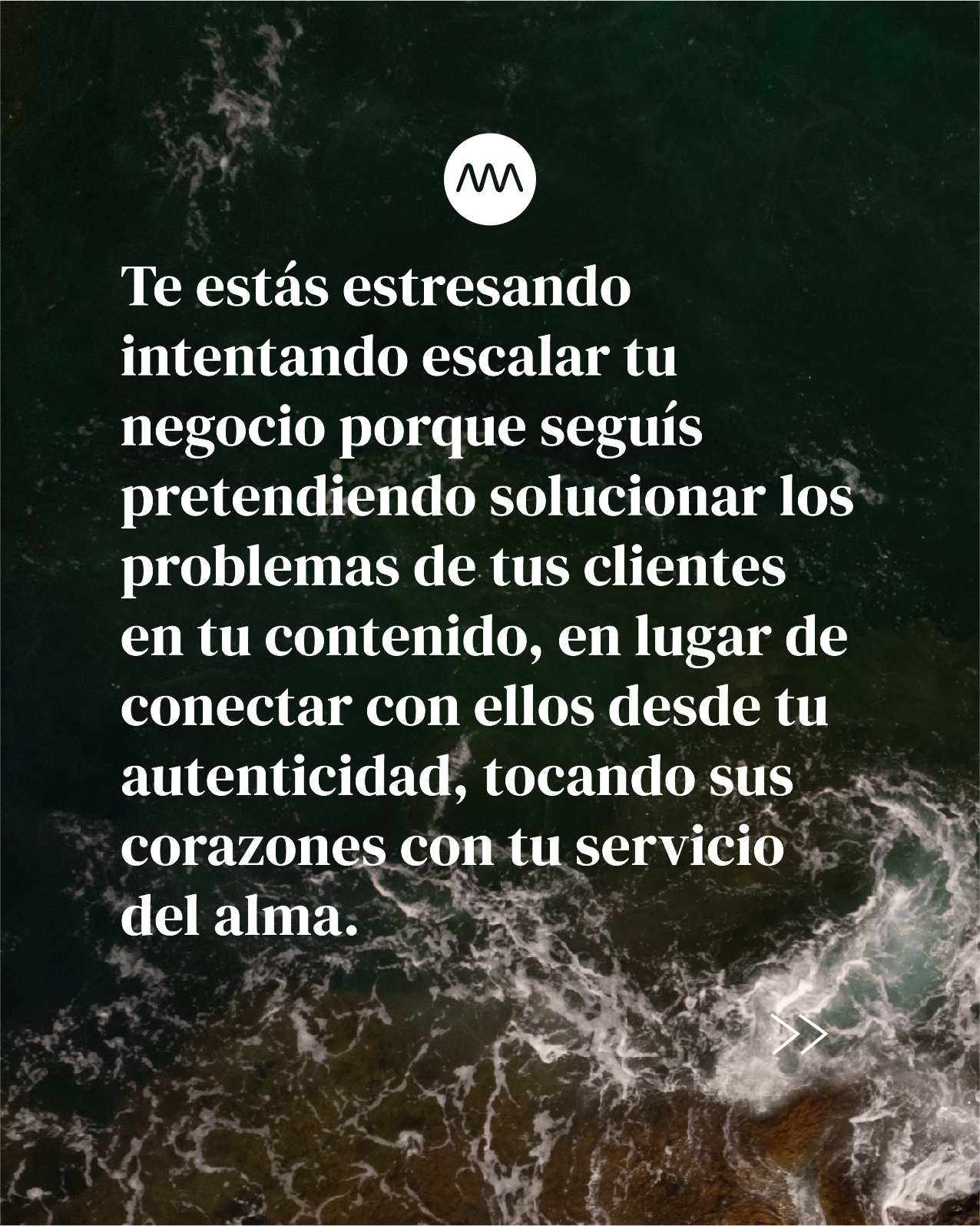⚡¿Para quién es LA REBELIÓN?
La rebelión es para coaches, mentoras, profesionales, astrólogas y
¡Este sitio está experimentando algunos cambios este mes! Algunas funciones pueden estar deshabilitadas.
Gracias por su comprensión :)
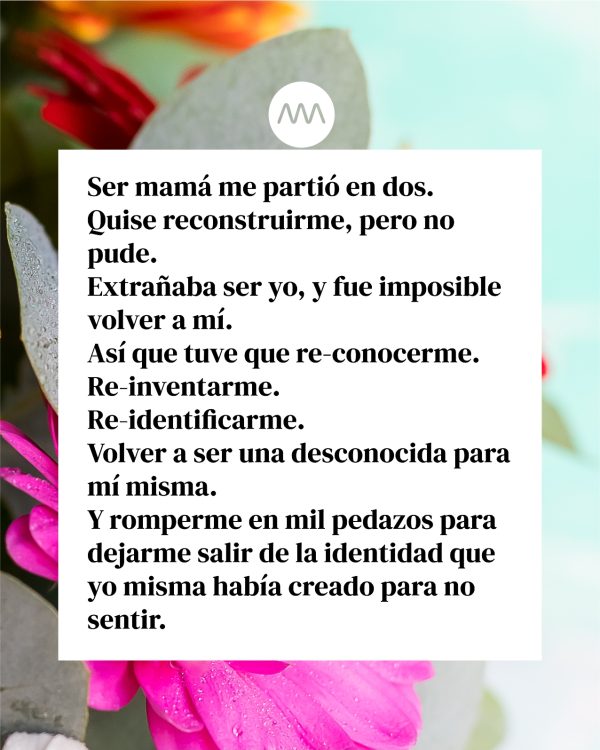
Tuve que abrir mi corazón a la fuerza, porque para mí traer un hijo al mundo es la parte más importante de mi existencia. Y él nació, tomando todo de mí, de mi tiempo, mi energía, de mi cuerpo.
Me comencé a desconocer, a perder, a olvidarme de mí.
Lejos estaba la Alejandra que no era mamá, que todo el día estaba trabajando porque ama lo que hace pero también porque le servía para desconectarse de lo importante, pero incómodo. De lo valioso, pero que no sabía manejar.
Tuve que abrir mi corazón a la fuerza, porque no cabía más amor pero al mismo tiempo la niña herida me llamaba la atención. Y con ella la adolescente y la joven de las que me había olvidado hacía muchísimo.
Tuve que abrir mi corazón a la fuerza, con todo el dolor y con todo el deseo.
Tuve que dejar que emanara luz de sus grietas.
Que lo que duele pudiera chorrear de sus heridas abiertas.
Que lo que no fue pudiera esfumarse.
Que lo que ES, ahora, fuera lo único que lo hiciera latir.
Abrirme al medio fue terminar de perderme. Decirle a mi mente que esta vez no sabía cómo volver, que me parecía que el camino a casa esta vez era otro porque el viejo estaba lleno de fantasmas.
Me recordé embrujada y me dejé sentir, así, dándome miedo a mí misma por no saber qué iba a ocurrir.
O cómo iba a renacer esta vez, o si acaso iba a poder reinventarme.
Y para eso, tuve que dejarla morir. Duelar a la vieja Alejandra que lo podía todo y al mismo tiempo. A la que vivía trabajando con la excusa de su creatividad, hasta bien entrada la madrugada. A la que corría con lanzamientos, lo hacía todo en su negocio, no sabía delegar y quería llevarse todo el crédito de ser tan superpoderosa.
A la que estaba desconectada de sus emociones y de su cuerpo.
La doncella heroína se había muerto.
Había nacido, con la madre, la mujer más real de todas.

La rebelión es para coaches, mentoras, profesionales, astrólogas y

Atendí a más de 500 personas en sesiones de carta natal, revolución solar y tránsitos.
No es casual que siempre que venían con un deseo en mente, algo fuerte, voraz, que anhelaban muchísimo lograr, el cielo el 90% de las veces decía que sí, que había